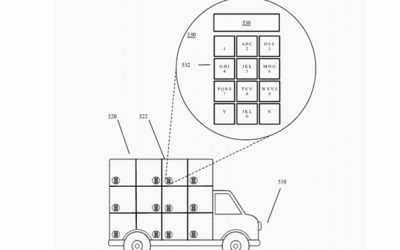Cualquier consumidor sabe que hay fechas más propicias para gastar y gastar (rebajas o Navidades) y los centros comerciales son los lugares elegidos por la mayoría. Horas y horas empleadas recorriendo arriba y abajo esos inacabables pasillos poblados de tiendas, cines, supermercados, cafeterías… Todo un mundo en miniatura.
Es un mundo lleno de tretas para seducir al inocente consumidor, ajeno al sinfín de recursos desplegados por los comerciantes para lograr que comprar parezca la más sencilla de las tareas. La luz, los aromas, los carritos, la agrupación de las tiendas o la pregunta aparentemente inocente de los empleados son algunos de ellos. Casi nada queda al azar en estos paraísos del consumismo.
La primera de estas artimañas se esconde en la misma localización del recinto donde abre las puertas el comercio. Ya desde sus orígenes, en Minnesota (EE. UU.), hace unos setenta años, estos modernos zocos se han ubicado generalmente fuera de las ciudades, lejos de los consumidores. Además del inferior precio del suelo, existe otra razón que explica este aparente sinsentido: la selección de la clientela.
Para acceder a estos lugares, es necesario acudir en coche, primero, porque se suelen realizar compras en grandes cantidades, y segundo, porque no es fácil llegar por medio del transporte público. ¿Por qué dificultar el acceso y reducir con ello la potencial clientela? Para que sólo la clase media, la que tiene acceso a un automóvil y un poder adquisitivo suficiente, pueda disfrutar de sus innumerables posibilidades.
Un oasis de tranquilidad
Una vez llegados allí, las primeras tiendas que salen al encuentro tienen algo de particular. Por lo general, no son las más importantes ni las que mayores ventas generan. Ello se explicaría, según Paco Underhill, antropólogo de las compras y autor del bestseller El placer de comprar, porque nuestro cerebro no está preparado para tomar decisiones en ese primer instante. Antes tiene que adaptarse al nuevo medio, percibir los impactos y acomodarse; hay demasiadas novedades para centrarse en una. Es una zona de transición poco productiva desde el punto de vista del consumo.
Pasada esta fase de adaptación, el cliente se encuentra en un ambiente agradable, caluroso en invierno y fresco en verano, un oasis que contrasta con las prisas, nervios y peligros de la gran ciudad. La música, pausada, y la sensación de seguridad invitan al consumidor a recorrer una y otra vez unos pasillos que destacan por su pulcritud. En contraste con las calles a las que estamos habituados, donde uno puede tropezarse, pisar desperdicios, dar con una baldosa mal encajada, ser atropellado…, aquí nada de eso tiene lugar. Se puede deambular sin mirar al suelo y de eso se trata: la atención no debe centrarse en el caminar, sino en los escaparates, que están allí para ser observados y para invitar al público a dar el paso y entrar.
¡Qué transparentes y atractivos son todos! Nada impide acercarse y entrar, porque la transición entre el pasillo y la tienda prácticamente no existe. De hecho, ni siquiera tienen puertas.
Sólo hay una excepción a esta regla: las tiendas de lujo. A éstas les interesa, por supuesto, vender, pero no a cualquiera. Sólo desean atraer a un público de alto poder adquisitivo, no a personas que sólo paseen mirando su exclusivo género. De ahí que sus puertas tiendan a ser más gruesas y sus escaparates más opacos. La regla es clara: cuanto más caro es el producto, menos visible debe ser.
La situación de las diferentes tiendas tampoco es casualidad. Suelen concentrarse por sectores, de manera que es frecuente que junto a un negocio de ropa, exista otro del mismo género. La razón es simple: la agrupación ralentiza la marcha del consumidor. Puede que uno no se pare con la primera, pero la segunda capta una mayor atención hasta que la siguiente logra detener el paso. Está comprobado.
Una vez dentro, quizás no se encuentre el producto buscado, pero nada impide ir a la tienda de al lado, que vende un género similar. Un trabajo en equipo, en definitiva.
Dentro de estos negocios, lo lógico sería que todo fuese fácil, que prácticamente no hicieran falta los dependientes. Sin embargo, algunas marcas reconocen que hacen todo lo contrario para propiciar que los clientes recurran a su personal.
Es la regla de los seis (o diez, según el caso) segundos: que no transcurra este tiempo sin que el personal salude al cliente. Es un tópico del sector que sigue en vigor y que puede incluir también hechos curiosos, como la prisa que se dan en recoger al cliente la ropa que se prueba o llevar la compra a la caja.
Las Provincias 21/03/2009